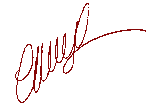
La vanidad del actor
Para algunos pensadores la vanidad es una cualidad ventajosa; hay quien opina
que es buena compañera de la virtud y ayuda a conservarla. Para otros es
un defecto, y lo cierto es que con estos últimos está de acuerdo el sentir
general, que la considera un feo vicio y la ve irremediablemente asociada
a algunos menesteres, como el de actor.
Sin una gran dosis de ese vicio, o de ese defecto, nadie se atrevería
a asomarse a un escenario o a plantarse ante las cámaras, se piensa.
Pensamiento que ahora ya hay que poner en cuarentena a la vista de la
enorme cantidad de gente, desde reyes hasta mendigos, que osan ponerse ante
las cámaras de televisión. No debe de ser la vanidad condición imprescindible
para actuar en público, o es condición extendidísima.
Más declarado y ostensible aún que el del actor aparenta ser el
engreimiento del político, que tiene como trabajo elogiar su propio trabajo,
autoalabarse, poner por las nubes sus ideas, sus realizaciones y sus
proyectos, y censurar la labor de sus colegas con obligado olvido de las
reglas de urbanidad. Y lo hace a diario en el Congreso, por escrito en los
periódicos y a voces en los mítines.
(...)
Pero por encima de todas éstas, y tantas y tantas más, siempre ha
llamado la atención de forma destacada la vanidad del actor. Sobre todo la
del actor relevante, el divo.
(...)
Cuando concluida la representación, el actor en su camerino, sudoroso,
a punto de desmaquillarse y de cambiar la ropa de escena por la de calle,
recibe al amable visitante, al admirador, y escucha sus encendidas alabanzas,
siempre sospecha que el elogio tiene menos de elogio que de cumplido social.
Lo compara interiormente, mientras con una mano sujeta la toalla y con la
otra estrecha la mano del recién llegado, con el que se le tributó en otra
ocasión; con el que en sus fantasías durante el estudio del papel, durante
los ensayos y hace unos minutos en la escena, esperaba merecer; con el que
esa misma noche, en este mismo momento, puede estar alguien dedicando a otro
actor en el teatro de enfrente. ¿Vanidad desbordada?
(...)
«El elogio sin medida le es necesario al actor. Menos por vanidad
que por la ineludible necesidad de ser tranquilizado, de recuperar la
calma»
Mas, ¿por qué ha de recuperar la calma el actor tras la representación?
¿Por qué ha de tranquilizarse? Es obvio: porque ha perdido la tranquilidad
y la calma. Las ha perdido por su tremenda inseguridad. Mejor podría decirse:
por la absoluta seguridad que tiene de no estar capacitado para su oficio,
de haberse trazado una misión imposible de llevar a cabo.
Muchos son los que no están capacitados para su oficio. Algunos equivocan
su vocación. Otros tienen luces pero les vence la desidia. Otros carecen de
ellas. Convierten su labor en chapuza y viven pendientes de que los demás no
se den cuenta de los defectos o sean tímidos, o corteses, y así salir del paso.
Otros piensan que haciendo mal la faena, o no haciéndola, el resultado puede
ser milagrosamente bueno. Y puede salirles bien el cálculo, como a san Isidro.
A veces el milagro se hace cotidiano y algunos de ellos llegan a morir con
honores. Médicos, albañiles, toreros, músicos, prostitutas, abogados, cocineros
proceden así. Pero ninguno tiene conciencia más clara de su incapacidad que
el actor.
Considera el actor seguros de sí mismos, y con méritos para ello, al médico,
al albañil o al abogado porque se ocupan de labores hacederas, mientras que él
ha engañado a los demás eligiendo algo que no es factible. ¿Le descubrirán?
Sus sentimientos de inferioridad y de culpabilidad le hacen a cada momento
pensar que sí.
Domina el actor sus herramientas, las tiene limpias y dispuestas. La
memoria, la voz, los ademanes. Con una atinada elección del vestuario y una
peluca, unos toques de maquillaje, su físico puede aparentar el físico del
otro, del personaje. Pero el actor sabe que en el fondo no se trata de eso.
Con Paradoja o sin Paradoja, el actor siente que debe evadirse de sí mismo,
que tiene que llegar no ya a incorporarse en el otro, sino a ser el otro. En
eso consiste su trabajo y ahí está la raíz de su vocación. Lo demás son
subterfugios.
Por arriesgado e inverosímil que parezca, éste es el juego, ésta es la
oferta. Juego que no es posible ganar más que con trampas de tahúr. Oferta
que no podrá cumplirse nunca. Porque sabe el actor que él no es un mago, que
quizá no los haya, y no ignora que sólo la magia podría ayudarle.
Falta poco para empezar la función, y el actor, en el café cercano al
teatro, está tranquilo, tiene calma. Pero en lo más profundo de su ánima
empieza a desarrollarse el combate. Dentro de nada, en cuanto se haya alzado
el telón, porfiará el actor por autoeliminarse, por desprenderse de su
entidad, pero le será preciso seguir viviendo después del suicidio para
entrar en el otro, para serle. Imposible.
Y en el supuesto inalcanzable de que el actor consiga abandonar su
«sí mismo» y llegue mágicamente a ser el otro, ¿quién vigilará
al otro?, ¿quién le obligará a seguir el camino trazado por el autor de la
comedia? De imposible en imposible, el actor sabe que no le queda más remedio
que recurir al fraude, a la trampa del tahúr, a la mentira. Y necesita al
acabar su trabajo que alguien entre a decirle que no ha sido mentira, que
ha sido verdad, que alguien se lo ha creído. Necesita los elegios exaltados,
las alabanzas desmesuradas que le ayuden a paliar en alguna medida su
inevitable fracaso.
Quizá los políticos compartan con los actores este sentimiento de
incapacidad. Quizá, en el fondo de su elástica conciencia, se sientan
igualmente inseguros y por ello su vanidad destaque por encima de todas
las vanidades y se tengan prohibida la humildad. Quizá saben, o sienten,
que a pesar de las calles dedicadas a su memoria, de los palacios, de sus
retratos en los periódicos y en los libros del colegio, y de sus nombres
voceados a coro rítmicamente por las masas, también su misión es imposible.
Copyright © emmavilarasau.net 2003. Tots els drets reservats.